
Dra. María Dolores Ludeña: “La anatomía patológica sigue siendo la gran desconocida, pero es la base de la medicina”
08/10/2025 EQUIPO EDICIÓNLa Dra. María Dolores Ludeña de la Cruz deja la asistencia en el hospital después de más de 40 años, pero seguirá como emérita en la docencia y la investigación, los tres pilares que considera fundamentales para avanzar en el ámbito médico
Médica de vocación desde muy temprana edad, la Dra. María Dolores Ludeña de la Cruz supo desde la carrera que la anatomía patológica sería su gran pasión, una especialidad “todavía desconocida, pero que es la base de la medicina” y en la que la asistencia y la investigación van de la mano para avanzar en el tratamiento personalizado de las enfermedades. Después de más de 40 años como patóloga en el Hospital de Salamanca, acaba de jubilarse como jefa del Servicio de Anatomía Patológica, pero continuará tres años más como catedrática emérita en la Universidad de Salamanca, volcada en la docencia y en importantes proyectos de investigación, muchos relacionados con el cáncer de pulmón, sobre el que observa destacados avances para mirar el futuro con optimismo. Asegura que se ha avanzando mucho en los estudios de Medicina, y pese a lo que pudiera parecer, los nuevos médicos siguen teniendo vocación, porque “no es posible ser médico si no la tienes”. Defensora del sistema sanitario público “extraordinario y universal” que tenemos en España, lamenta, sin embargo, como la clase política de este país, sin distinción de partidos, demuestra poca conciencia sobre la importancia de proteger y reforzar la sanidad pública, empezando por la falta de reconocimiento a los profesionales médicos.
Con una trayectoria profesional impresionante en la medicina —la docencia, la investigación y la gestión— y al pie del cañón pasados los 70 años, ¿cómo afronta este momento de la jubilación?
Lo afronto bien, aunque indudablemente voy a echar de menos mi trabajo diario como patólogo, los diagnósticos, los casos complejos, etc. Sin embargo, solicité ser profesor emérito de la Universidad y me lo han concedido, así que seguiré tres años más haciendo fundamentalmente investigación y docencia en la Facultad de Medicina, algo que siempre me ha gustado. De hecho, yo empecé en la Universidad como profesora de Anatomía Patológica antes que en el hospital, así que en cierto modo afronto la jubilación con una sensación de continuidad. Dejar la gestión, en concreto la jefatura de servicio, sí me apetece porque ya son muchos años, y aunque me ha ido bien, porque he tenido un equipo fabuloso que me ha apoyado siempre, ya es hora de mi relevo.
Si pudiera dar un último mensaje a sus compañeros del hospital, ¿qué les diría?
Que sigan trabajando como hasta ahora, que aprovechen siempre las nuevas tecnologías y no se queden anclados en lo que tienen, sino que vayan incorporando todo lo nuevo al servicio, como ha sido siempre mi lema.
El pasado mes de septiembre ingresó en la Real Academia de Medicina de Salamanca, siendo la quinta mujer numeraria en hacerlo, ¿qué supuso para usted este reconocimiento?
Me hizo muchísima ilusión porque la RAMSA tiene un gran prestigio a nivel nacional y, desde luego, fue un honor y una tremenda satisfacción que me propusieran para el ingreso.
La medicina tiene claramente nombre de mujer a día de hoy, pero todavía no se nota en algunos ámbitos. De hecho, actualmente solo el 33 por ciento de las jefaturas de servicio y el 29 por ciento de los presidentes de sociedades científicas son mujeres. ¿Qué opina de esa desigualdad a medida que subimos escalones?
Todavía pesa mucho ser mujer, la maternidad, los hijos… Es verdad que ya se están incorporando muchísimas compañeras a los puestos de gestión, pero se requiere mucho tiempo añadido, y todavía nos condiciona demasiado nuestro rol de cuidadoras. He impulsado muchas veces que mujeres jóvenes sean investigadoras principales de algún proyecto, que gestionen, que dirijan y lideren, pero en ocasiones me han mostrado incompatibilidad con el cuidado de sus hijos, y he sentido rabia, porque son extraordinarias en su trabajo.


Curriculum vitae
María Dolores Ludeña de la Cruz
María Dolores Ludeña de la Cruz (Toledo, 1955) deja atrás una dedicación plena en el Hospital de Salamanca como patóloga después de más de 40 años, y continuará otros tres años como catedrá-tica emérita en la Universidad de Salamanca para seguir contribuyendo con sus conocimientos y experiencia en la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, sus grandes pasiones. Aquí llegó en 1981 tras aprobar una oposición de profesora de Anatomía Patológica, y enseguida obtuvo también una plaza en el hospital, donde ya en 1983 era jefa de sección, y desde 2018, jefa de un servicio donde ha llevado por bandera la investigación, la superespecialización y la incorporación de las nuevas tecnologías. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, enseguida descubrió que saber las causas, el desarrollo y las consecuencias de las enfermedades analizando los cambios estructurales en células, tejidos y órganos sería su gran pasión, por lo que eligió la especialidad de Anatomía Patológica en la primera promoción que hubo en España del sistema MIR, en 1978, y se incorporó como residente, y luego como adjunta, al Hospital Clínico Universitario de San Carlos. Con breves estancias internacionales en EE UU, Reino Unido o Alemania, Salamanca ha sido el centro de una prolífica trayectoria, en la que destacan también sus investigaciones sobre el desarrollo pulmonar de los bebés prematuros y sobre el cáncer de pulmón, con importantes proyectos en marcha a través del grupo que lidera en el IBSAL dentro del área del cáncer. Es también miembro de número de la Sociedad Española de Anatomía Patológica desde el año 1980.
¿Se siente un ejemplo para que esta situación se vaya revirtiendo? ¿Le ha costado más que a sus compañeros llegar hasta aquí?
No, a mí no me ha costado mucho, porque tenía muy claro desde el principio que quería hacer asistencia, docencia e investigación, y que eso iba a requerir mucha dedicación. Es verdad que ha habido mucho trabajo y mucho esfuerzo para lograrlo, con horarios de mañana, tarde y noche muchas veces, y que mi vocación ha podido ir en detrimento de mis hijos, pero he intentado compensarlo cuando estaba en casa. Y nunca he tenido esa sensación de que por ser mujer tuviera que demostrar más. Solo he hecho mi trabajo y, además, siempre he tenido el apoyo de mi marido —el Prof. Miguel Merchán—, que también es médico e investigador, y hemos compartido las tareas domésticas.
¿Cuándo empezó esta pasión por la medicina?
Desde pequeña ya quería ser médico. Soy de Toledo, de una familia de clase media de comerciantes sin ninguna vinculación con el mundo sanitario, pero mi vocación estaba ahí. Me acuerdo que mis padres en su momento me decían: “Para ser médica te tienes que ir a Madrid, por qué no haces enfermería mejor y te quedas aquí”, pero yo lo tenía muy claro. Por eso me empeñaba en demostrar lo que quería y en sacar muy buenas notas para que no pudieran tener ningún argumento que me hiciera abandonar mi propósito. Y lo curioso es que deseaba ser médico sin saber lo que realmente era esta profesión, porque eso lo aprendes luego, cuando haces tu carrera y cuando ejerces la medicina.
Pero no se ha arrepentido…
No, volvería a hacer lo mismo y volvería a elegir anatomía patológica.
¿Qué le llevó a elegir una especialidad tan fundamental como la suya, pero tan poco visible para la sociedad?
La investigación era para mí lo más importante desde que empecé la carrera de medicina, aunque luego el trabajo asistencial también me haya fascinado. En segundo de carrera, cuando cursaba la asignatura de histología, hubo un cursillo de técnicas que ofrecían los profesores, lo solicité y, además, me propusieron ser alumna interna, y lo hice encantada. Después de las clases, todas las tardes iba al laboratorio y me gustaba mucho. Luego, cuando cursé anatomía patológica en tercero de medicina, me encantó mucho más, porque ya era estudiar los órganos, los tejidos y las células, pero aplicado a la patología. Ya era el paciente, ya era el diagnóstico, y con mucha investigación. Enseguida hablé con el catedrático de la asignatura y le solicité ser alumna interna, saqué matrícula de honor y ya tuve claro cuál sería mi futuro. En el MIR tuve suerte, y eso que pertenezco a la primera promoción de este sistema y nos presentábamos alrededor de 60.000 médicos en toda España, pero obtuve un número estupendo y elegí anatomía patológica en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid.

Más que suerte, notas excelentes y mucho trabajo…
Yo me considero una mujer afortunada.
Se puede pensar que en anatomía patológica no existe un contacto directo con los enfermos, pero siempre están ahí.
Sí, claro que están, el pensamiento siempre está en el paciente. Además de las muestras, también hacemos punciones directamente al enfermo, pero, en cualquier caso, nuestro trabajo es fundamental para ellos, porque el patólogo pone la guinda del diagnóstico, es el que dice qué enfermedad tiene, le pone nombre, y cada vez más apellidos.
“El patólogo pone la guinda del diagnóstico, el nombre y los apellidos de la enfermedad”
¿Tiene maestros de vida, en lo personal o profesional, que hayan marcado también su carrera como médica?
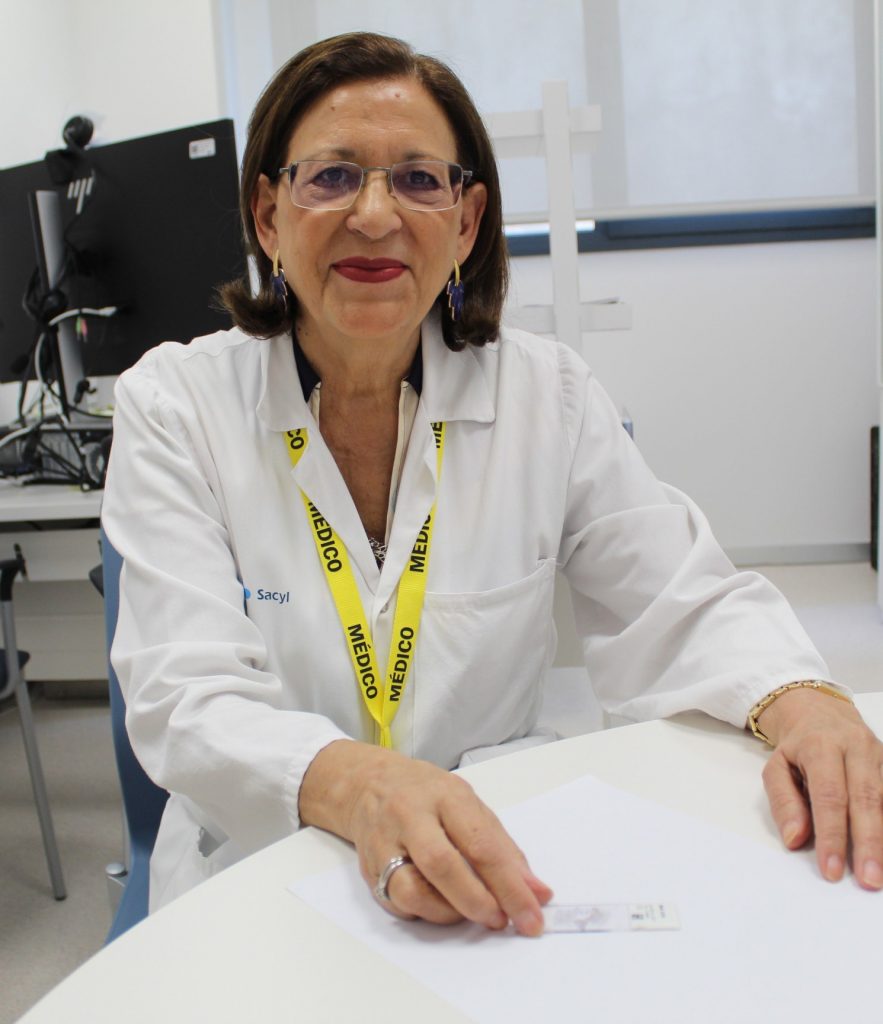
Sí, el catedrático don Agustín Bullón Ramírez, de Anatomía Patológica en la Complutense de Madrid, ha marcado mi vida. Cuando saqué las oposiciones, él presumía, entre comillas, de que era su última discípula porque ya se jubilaba, y yo claramente le considero mi maestro, un hombre íntegro. Luego ha habido profesionales de los que he aprendido mucho en mis estancias internacionales en EEUU, Alemania o Reino Unido, y otros que me han aportado conocimiento y técnicas, porque la gente es generosa, se comunica y son ejemplos a seguir. Y por supuesto, mi marido. Vuelvo a repetir que ha sido siempre mi gran apoyo.
En su ingreso en la RAMSA, habló del pasado y presente del diagnóstico anatomo-patológico. ¿Cómo ha sido esa evolución en esos más de 40 años que lleva en la especialidad?
Ha habido una evolución muy gratificante, sobre todo por el conocimiento que se deriva del surgimiento de la patología molecular, con la que ya somos capaces de llegar a saber qué es lo que está alterando realmente la célula, ya llegamos a los genes, a las proteínas… Ha sido un salto maravilloso que nos permite ofrecer fármacos exclusivos para cada alteración y podemos darle una herramienta al clínico cada vez más personalizada para el tratamiento de los pacientes. Antes, con las técnicas rutinarias, como la tinción de hematosilina-eosina y otras, ponías el diagnóstico genérico, determinabas si un tumor maligno era carcinoma o sarcoma, por poner un ejemplo, y hasta ahí llegábamos. Ppero ahora podemos ponerle varios apellidos, y ver, por ejemplo, que tenemos un carcinoma con la mutación X, no microcítico, tipo escamoso, etc, y con eso el oncólogo ya sabe cuáles son las características del paciente para afinar mucho más con el tratamiento. Pero todavía nos queda mucho. Esto es el inicio, tan solo la punta del iceberg de todo loque nos va a dar la patología molecular y que va a propiciar, y ya lo está haciendo, la medicina personalizada de precisión: darle a cada paciente lo que necesita exclusivamente.
¿Cuáles son los retos que afronta actualmente la anatomía patológica?
Pues esto precisamente, avanzar en la investigación en la patología molecular, porque todavía nos queda mucho recorrido y aquí tenemos investigadores muy punteros para seguir avanzando. Nosotros tenemos un grupo propio en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) dentro del área de cáncer —CANC-25-Patología molecular— con importantes proyectos de investigación, estudiando tumores con muestras humanas cedidas, con el consentimiento informado correspondiente, para buscar nuevas alteraciones y nuevas dianas terapéuticas. Y lo hacemos conjuntamente con biólogos moleculares, con investigadores básicos, con compañeros del Centro del Cáncer, para seguir hallando esas alteraciones moleculares que nos aclaren o que nos permitan avanzar en el conocimiento de cada cáncer, porque hay muchos. Decir cáncer ya casi es no decir nada, solo que es maligno.
¿Qué papel cree que tendrán la digitalización y la inteligencia artificial en los próximos 10 años?
Tienen y tendrán un papel muy importante, pero solo como herramienta, esa es la clave, nos facilitan el trabajo, pero no son la panacea. Tú puedes manejar una preparación, digitalizarla en el escáner, clasificarla según sus características morfológicas y para diferenciar poblaciones celulares con muchos programas que están apareciendo, pero luego hay que evaluarlas, confirmarlas, analizarlas, identificarlas y diagnosticarlas.
¿Pero no nos va a fagocitar la inteligencia artificial?
Ni mucho menos, solo nos va a ayudar mucho, sobre todo a ser más rápidos. Y luego también para el teletrabajo y para facilitar la comunicación en red, ya que el objetivo en anatomía patológica es que podamos trabajar en conjunto y nos podamos ayudar unos a otros.

El papel del patólogo en el diagnóstico de enfermedades como el cáncer es crucial para que hoy estemos hablando de medicina de precisión, pero ¿cree que esta especialidad recibe el reconocimiento que merece en la sociedad y en el sistema sanitario?
Yo creo que es la gran desconocida. Todo el mundo sabe quién es el cirujano que le ha quitado el tumor o el oncólogo que le pasa consulta, pero el patólogo es el que hace el diagnóstico anatomopatológico morfológico. Somos un servicio central para todas las especialidades y eso es algo que no saben los pacientes.
Y, además, son muy pocos para el trabajo que realizan, tal y como ha puesto de manifiesto la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) en un informe reciente en el que denunciaba escasez de patólogos y dificultades para el relevo generacional.
Las cifras son alarmantes. Yo todos los años analizo la productividad del servicio con un programa regional común para todos los patólogos de la comunidad que estamos en red, en el que se incluye un baremo que establece las unidades de carga laboral (UCL). Ahí se registran todas las biopsias, citologías, autopsias, las técnicas que utilizamos, los diagnósticos que hacemos, y en el global me salen doscientas y pico mil unidades de carga laboral al año. Si me voy al libro blanco de nuestra especialidad, editado por la SEAP, donde se concreta el trabajo que debe hacer cada patólogo para una buena praxis, resulta que nosotros hacemos el doble. Es decir, necesitaríamos el doble de patólogos para hacer nuestro trabajo según los estándares racionales y de calidad, para evitar el estrés y para evitar estar jugándotela a la hora de realizar un diagnóstico. Algunos son sencillos, pero manejamos casos muy complejos, y aunque entendemos que el clínico tenga prisa por avanzar y tratar cuanto antes a su paciente con un diagnóstico preciso, lo cierto es que tenemos mucha sobrecarga. En cualquier despacho del servicio, ahora mismo se puede ver una pila de bandejas llenas de preparaciones de pacientes a las que hay que darles salida.
Desde 1983, bien jovencita, ya es jefe de Sección de Anatomía Patológica en el Hospital de Salamanca, y desde 2018, jefe de Servicio. Más de 40 años vinculada a este hospital.

Por entonces ya tenía una plaza de médico adjunto en el Hospital San Carlos, pero salieron en el BOE plazas para la Universidad de Salamanca, y entonces mi marido y yo nos encerramos a estudiar y sacamos las oposiciones de profesores titulares de Universidad, él en Histología y yo en AnatomíaPatológica. A veces pienso que fui un poco arriesgada al dejar un puesto fijo hospitalario en Madrid por entrar en la USAL, pero también sabía que aquí tendría muchas opciones de optar a un puesto en el hospital, como así fue. Y mi marido enseguida fue catedrático de Biología Médica, puso en marcha el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) y lo dirigió muchos años. Aunque supuestamente está jubilado, sigue de emérito y yo creo que trabaja más que antes, porque sigue yendo cada día al INCYL y sigue volcado con sus proyectos de investigación.
¿Qué significa para usted haber desarrollado su carrera profesional en el CAUSA?
Mucho, porque me ha servido para todo a lo que yo aspiraba. He crecido aquí profesionalmente, y al ser un hospital universitario, el enfoque asistencial siempre va de la mano con la investigación. La Universidad te exige, además, profundizar en aquello que estás tratando y viendo. Ahora ya es distinto, pero cuando yo estudié había mucha diferencia entre un hospital universitario y otro que no lo fuera, y yo tenía claro que mi objetivo era investigar, quería saber el porqué de los diagnósticos, por qué esta célula está así y por qué esta otra no. Y solo me queda dar las gracias, agradecer al hospital las oportunidades que me ha dado siempre. He tenido directores médicos que, por regla general, siempre me han apoyado.
¿Cómo describiría la evolución del servicio desde que llegó?
Lo he intentado hacer lo mejor posible, y creo que el servicio ha mejorado con la organización de las unidades diagnósticas, y la superespecialización. Yo coordino la de pulmón, corazón y vasos, otros compañeros llevan ginecología, mama y las punciones, otros la hematopatología y otros digestivo, y son los mejores en su área. Aunque todos veamos de todas las especialidades en las sesiones clínicas para estar al día, es importante avanzar en la formación continuada. Pero somos pocos, solo 15 patólogos, y tendríamos que ser 30. Cuando accedí a la jefatura de Servicio lo primero que hice fue presentarme en la Consejería de Sanidad para pedir más especialistas, y me dijeron que no había ni dinero para contratarlos y ni siquiera profesionales disponibles para ello. Son conscientes de la necesidad, pero hay otras prioridades. Hay que tener en cuenta que hacemos unas 400 biopsias al día, que se duplican en cristales, un centenar de citologías y alrededor de 30 punciones, además de todas las técnicas que hay que hacer con otras muestras: IHQ, Molecular… Faltan patólogos y técnicos, estamos un poco desbordados.
¿Hay algún hito o proyecto del que se sienta especialmente orgullosa?, ¿cuál cree que ha sido su mayor aportación al servicio y al hospital?
Sobre todo el impulso a los grupos de investigación, y respecto a la asistencia, la incorporación siempre de todos los medios y las nuevas tecnologías que salen para mejorar nuestro trabajo, pero necesitamos más medios. Yo creo que mi fortaleza ha sido estar siempre ahí, disponible para lo que hiciera falta, y con muy buena relación con los compañeros.
Ha sido responsable de la unidad de Patología Respiratoria con proyectos pioneros en sus inicios que cambiaron la práctica clínica en los bebés prematuros.
Mis investigaciones médicas desde el principio de mi carrera se han centrado en el pulmón y he trabajado en el desarrollo y maduración pulmonar, sobre todo en niños prematuros. Creé un grupo de investigación en Patología Pulmonar Neonatal, donde desarrollamos un modelo experimental en ratas con aplicación traslacional a recién nacidos prematuros. Con este modelo, previamente validado en ratas Wistar, estudiamos las alteraciones pulmonares que conducen a una patología frecuente en los neonatos de muy bajo peso: la displasia broncopulmonar. Analizamos los efectos de los dos corticoides utilizados en la práctica clínica —dexametasona y betametasona— sobre la alveolización y la expresión génica de distintos factores de crecimiento implicados en la maduración pulmonar postnatal (VEGF, CTGF, BTGF, megalina). Aunque la dexametasona era el fármaco más empleado, observamos que la betametasona ofrecía mejores resultados a largo plazo, pese a su acción más lenta. Este equipo multidisciplinar —con neonatólogos, bioquímicos y patólogos— generó varias publicaciones en revistas de alto impacto y tesis doctorales, y considero que sus aportaciones fueron valiosas para mejorar el tratamiento de la maduración pulmonar neonatal, un proyecto del que me siento especialmente orgullosa. En la actualidad, nuestra unidad de patología respiratoria está más orientada al estudio de tumores y trabaja de forma estrecha con neumólogos, cirujanos torácicos y oncólogos en el abordaje del cáncer de pulmón. Ante la detección de una alteración o un nódulo radiográfico, el paciente es derivado de forma urgente para realizar el diagnóstico en el menor tiempo posible.
El cáncer de pulmón sigue siendo uno de los de menor supervivencia, ¿pero hay señales que inviten al optimismo?
Sí, los avances de los últimos años han sido enormes. Hace no tanto tiempo, un diagnóstico de cáncer de pulmón equivalía a una supervivencia de apenas unos meses. Hoy la situación es muy diferente. Disponemos de numerosas dianas terapéuticas —probablemente sea el tumor con mayor número de ellas— y aplicamos técnicas de secuenciación masiva que permiten analizar más de 160 genes. Esto nos da la posibilidad de identificar alteraciones concretas y ofrecer terapias dirigidas específicamente a esas alteraciones. Es lo que llamamos medicina de precisión: tratamientos diseñados para atacar una molécula concreta, allí donde está el problema. A ello se suma la inmunoterapia, que ha supuesto un cambio de paradigma. Nuestro sistema inmunitario tiene la capacidad natural de eliminar lo que no reconoce como propio, pero los tumores a veces desarrollan mecanismos de escape. En determinados casos, cuando detectamos moléculas como PDL-1, podemos bloquear esa vía de escape y permitir que el sistema inmunitario vuelva a reconocer y destruir las células tumorales.El esfuerzo investigador es global: hay muchos laboratorios en todo el mundo centrados en el cáncer de pulmón. En el nuestro, seguimos profundizando en la relación entre estos genes y la evolución de los pacientes, con el objetivo de mejorar cada vez más la supervivencia.
“La autopsia es el acto médico que más nos aporta por la correlación anatomoclínica”
Y también es especialista en patología autópsica.
La primera vez que vi un muerto fue de alumna interna en anatomía patológica, donde además de biopsias y citologías, se hacen autopsias clínicas. Creo que es el acto dentro de la medicina que más aporta al médico, por la correlación anatomoclínica, es decir, el ver y extrapolar todas las lesiones que tiene el cadáver con los síntomas clínicos. Es la base de la medicina desde el siglo XIV, la base de la medicina de siempre, como lo es ahora la patología molecular, pero está totalmente vigente en la actualidad. La autopsia nos sigue aportando muy buenos datos. He hecho muchísimas y me gusta mucho.
La docencia también es una de sus pasiones, y ha ido unida desde el principio a la asistencia y la investigación. ¿Cómo ve la enseñanza de la medicina actual comparada con su época de estudiante?
Mucho mejor. Entonces era todo más rígido, el catedrático dictando su clase y casi sin prácticas. Yo he pasado por las prácticas clínicas de puntillas, y eso no puede ser. Ahora es obligatorio que los estudiantes vayan a clase y que hagan sus prácticas y pasen su rotatorio.

¿Y cómo ve la vocación de los jóvenes? Se habla mucho de que ingresan en la carrera mentes brillantes con notas excelentes, pero muchos sin vocación.
Yo creo que no. No creo que se pueda ser médico sin vocación. Es cierto que los estudiantes acceden con expedientes brillantes, pero para ejercer esta profesión se necesita mucho más que buenas notas: hace falta una entrega que, sin vocación, resulta insostenible. Lo que sí ha cambiado quizá es la forma de entender la dedicación una vez que empiezan a trabajar. Durante la residencia se están formando y aprendiendo, y siempre animo a mis residentes a hacer la tesis doctoral o implicarse en investigación. Sin embargo, muchos lo descartan por falta de tiempo. La mentalidad es distinta: valoran más el equilibrio entre la vida personal y la profesional, y probablemente tengan razón; hay una vida más allá de la medicina. En mi caso, no me arrepiento de nada, aunque reconozco que podría haber disfrutado más de mis hijos o haber cultivado otras facetas. Tanto mi marido como yo nos volcamos plenamente en nuestra profesión: él corría al laboratorio y yo al hospital. Por eso, no pienso que ahora falte vocación, sino que las prioridades son diferentes. La medicina exige esfuerzo constante, actualización permanente y la capacidad de afrontar situaciones muy duras; sin una verdadera motivación, sería imposible sostenerlo.
¿Qué consejos le daría a un joven médico que esté pensando en especializarse en anatomía patológica?
Adelante. Que trabaje mucho, que estudie mucho y que haga investigación sin separarla nunca de la asistencia. Es básico.
¿Existe suficiente apoyo para investigar lo que tenemos que investigar?
No. Sale de nuestro cuerpo y de nuestro tiempo, y además, económicamente, en este país hay muy poco dinero para investigar, pero siempre hay que intentarlo. No te puedes quedar solo con los enfermos y el diagnóstico, hay que ir más allá. Ya sé que muchas veces sale del esfuerzo personal, de dedicarle las tardes o las noches, porque te gusta, porque ves que es útil, porque quieres saber por qué aparecen las cosas, tienes esa inquietud, y sale de ti, pero no se puede dejar, hay que seguir con esa filosofía como se pueda.
La sanidad pública es una seña de identidad de España, pero cada vez se le ven más grietas. ¿Qué amenazas cree que tiene nuestro sistema sanitario?
Nuestra sanidad pública es de una calidad extraordinaria, y no me cansaré de repetirlo. Muchas veces la gente no es del todo consciente del sistema sanitario que tenemos, de lo amplio y universal que es: está pensado para todos, sin distinción, y garantiza desde prótesis de cadera hasta válvulas cardíacas, ofreciendo atención prácticamente a cualquier edad y en cualquier situación. La amenaza es que, lamentablemente, la clase política de nuestro país, en términos generales y sin importar el color del partido, muestra grandes carencias. No parecen comprender —o no transmiten que comprendan— la enorme trascendencia de cuidar y fortalecer la sanidad pública. Con frecuencia, lo único que parece importarles es el efecto de cara a la galería: anunciar proyectos, hacerse la foto y vender titulares. Un ejemplo claro lo tenemos en Castilla y León, donde se habló con entusiasmo de la digitalización sanitaria; llevamos ya dos años con los escáneres disponibles, pero los programas informáticos que deberían acompañarlos aún no han llegado. Eso sí, la noticia apareció en los medios desde el primer día. Esa es la tónica: mucha visibilidad para la foto, pero poca responsabilidad para asegurar que las cosas funcionen de verdad.¿Y cree que se está maltratando a los médicos?
Yo pienso que sí, aunque más que hablar de maltrato habría que decir que lo que sucede es una falta de reconocimiento, tanto por parte de las instituciones como de la propia sociedad. Los profesionales sanitarios reciben muy poco reconocimiento y, además, una remuneración claramente insuficiente para el esfuerzo y la responsabilidad que asumen. Solo logran mejorar su salario a base de guardias, que suponen un desgaste físico y mental enorme. Hay que tener en cuenta lo que significa permanecer 24 horas seguidas atendiendo un caso tras otro, sin apenas descanso. Es una exigencia brutal que únicamente puede sostenerse gracias a la vocación; sin ella, sería imposible aguantar ese ritmo. La paradoja es que la excelencia de nuestra sanidad pública se sostiene, en gran medida, porque los sanitarios cobran muy poco, muchísimo menos de lo que merecen. Por eso muchos profesionales acaban marchándose al extranjero, donde las condiciones son muy superiores. En Inglaterra, por ejemplo, yo misma podría ganar el doble de lo que gano aquí, y en Estados Unidos la diferencia sería aún mayor. Y esta situación no afecta solo a los médicos, sino también a técnicos, auxiliares y enfermeras, que son piezas fundamentales en el sistema pero que igualmente sufren salarios y reconocimientos muy por debajo de lo que corresponde a su labor.

El decálogo
Un libro. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.
Un disco o canción. Cualquiera de The Beatles.
Una película. El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks.
Un plato. La tortilla de patata.
Un defecto. El ser tremendamente exigente conmigo misma.
Una virtud. La comprensión.
Una cualidad que valora en los demás. La honestidad.
Un sueño. Ver crecer a mis nietos.
Una religión. Católica.
Un chiste. Se me olvidan todos. Uno muy tonto: Un espagueti le dice a otro: “¡Mi cuerpo me pide salsa!”.

Deja una respuesta